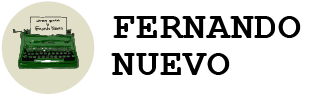De humorista a poeta del crimen: la doble vida de Takeshi Kitano
Quizás lo conociste como ese tipo estrafalario que gritaba desde un castillo rodeado de juegos absurdos, caídas dolorosas y disfraces imposibles. En España se le conoció como «Humor Amarillo», y su figura, entre samurái y payaso, quedó en la memoria colectiva como un icono del humor televisivo japonés.
Lo que tal vez no sabías es que ese mismo personaje —el “chino Cudeiro”, como muchos lo llamaban en broma— acabó convirtiéndose en uno de los cineastas más respetados del panorama internacional. El mismo rostro que provocaba carcajadas en prime time era también el autor de películas premiadas en Venecia y Cannes. Y esa doble vida no es un accidente: es el corazón de su obra.
La libertad que da el éxito (y el dinero)
Takeshi Kitano no llegó al cine por el camino habitual. No estudió dirección, ni asistió a clases de guion. Empezó como cómico en clubes nocturnos y se convirtió en una superestrella del entretenimiento japonés. Ese éxito descomunal en la televisión no solo le dio fama, sino algo aún más valioso: independencia económica.
Gracias a eso, pudo lanzarse al cine sin tener que pedir permiso a nadie. No dependía de estudios, ni de comités que aprobaran sus guiones. Rodaba como quería, con sus tiempos, sus silencios, y sus personajes lacónicos. El resultado: películas únicas, que no se parecen a nada. Ni a Scorsese, ni a Kurosawa. Son películas Kitano.
El estilo Kitano: violencia quieta y ternura bajo cero
Sus películas son minimalistas, pero cargadas de tensión. La violencia no se anuncia: irrumpe. Los personajes apenas hablan, pero lo dicen todo con una mirada, una pausa o un encuadre fijo. El ritmo es lento, a veces hipnótico, pero nunca aburrido. Es como si Kitano te obligara a mirar más despacio para que no te pierdas lo importante.
Su composición visual recuerda a la pintura japonesa tradicional: simetrías, planos abiertos, y mucho espacio vacío. El silencio es protagonista. Los colores —siempre fríos, apagados— contrastan con estallidos puntuales de violencia o emoción. Sus escenas más brutales, por cierto, nunca son espectaculares: son secas, rápidas, como si pasaran de golpe y sin música.
Y sin embargo, bajo esa superficie estoica, late una ternura inmensa. En películas como Hana-Bi o El verano de Kikujiro, Kitano habla del amor, del duelo, de la infancia y del perdón con una delicadeza brutal. Como si la única forma de ser sinceros fuera despojar la emoción de todo adorno.
¿Cómico o cineasta?
En Japón, su figura sigue dividida. Muchos lo siguen viendo como Beat Takeshi, el comediante. Otros lo veneran como autor de culto. Él, mientras tanto, se ríe de todo eso. No busca coherencia ni reputación: solo contar historias a su manera.
Y quizá por eso sus películas tienen “ese algo distinto”. Porque no están hechas para gustar a todos, ni para cumplir expectativas. Están hechas desde un lugar muy raro hoy en día: la libertad total.
Kitano demuestra que se puede venir de la televisión, del circo o del humor absurdo… y aun así hablar del alma humana con más verdad que muchos intelectuales de corbata. No hay contradicción en su carrera: hay fusión. Porque a veces, solo quien ha hecho reír de verdad puede entender lo que duele.
Epílogo
Volver a ver El verano de Kikujiro, después de saber todo esto, es otra experiencia. No es solo una road movie tierna y melancólica. Es también una carta de amor a la infancia, una redención disfrazada de comedia, y el espejo de un hombre que ha vivido muchas vidas sin dejar de ser él mismo.
Y quizá ahí esté la lección: no hace falta elegir entre lo profundo y lo popular. Takeshi Kitano no lo hizo. Y en el proceso, nos regaló un cine valiente, poético y lleno de silencios que gritan.